Al inicio de cada curso académico, nos encontramos con una práctica casi ritual: la evaluación inicial. Con demasiada frecuencia, esta se traduce en «pasarles un examen» para medir qué sabe el alumnado sobre los contenidos específicos de la materia. Sin embargo, esta aproximación, aunque comprensible, me parece poco útil si su único fin es clasificar o rellenar un informe. Una evaluación diagnóstica verdaderamente efectiva no debería centrarse en lo que el alumnado aún no sabe de una materia que, precisamente, vamos a enseñarle, sino en conocer su punto de partida particular para poder diseñar una enseñanza adaptada y eficaz.
Una evaluación diagnóstica con sentido: ¿medir o mejorar el aprendizaje?
Como expone el docente e investigador Juan Fernández, una evaluación diagnóstica sensata tiene como objetivo principal informar nuestras decisiones pedagógicas de las primeras semanas. No se trata de pronosticar el rendimiento del año, sino de decidir a quién reagrupar, qué andamiajes activar o cómo ajustar la secuencia didáctica.
La investigación respalda un enfoque que va más allá de la simple medición. De hecho, pequeñas pruebas bien diseñadas pueden, por sí mismas, mejorar el aprendizaje. Este fenómeno, conocido como «efecto pretesting», demuestra que intentar responder preguntas sobre un tema antes de estudiarlo formalmente —incluso si se falla— prepara al cerebro para aprender mejor después, siempre que ofrezcamos una instrucción o un feedback posterior y no exista penalización por el error. Por ello, debemos ver estas pruebas iniciales más como prácticas de evocación de baja presión que como un examen tradicional, ya que el simple acto de intentar recuperar información consolida la memoria a largo plazo.
El corazón de un buen diagnóstico no reside en contar aciertos, sino en «cartografiar concepciones». El objetivo es detectar cuáles son las ideas erróneas más importantes y persistentes que tiene el alumnado sobre lo que va a aprender. Para ello, son muy útiles herramientas como:
- Preguntas bisagra: Cuestiones diseñadas para que la respuesta de toda la clase permita al profesorado decidir si puede avanzar o si necesita reforzar un concepto clave.
- Ítems diagnósticos de dos niveles: Un formato donde cada estudiante primero elige una opción en un test y, en segundo lugar, justifica su elección. Las opciones incorrectas están diseñadas para representar errores conceptuales comunes, por lo que el patrón de errores nos ofrece una información valiosísima.
Finalmente, todo este proceso debe culminar en un buen feedback que sea accionable, es decir, que modifique lo que el alumnado hace después y lo haga pronto.
Una buena práctica: la evaluación por dimensiones del Proyecto Roma
Si bien la evaluación de contenidos curriculares puede tener un espacio limitado, la prioridad debe ser conocer a cada estudiante de una manera integral. Un ejemplo excelente de cómo llevar esto a la práctica es el modelo de evaluación que propone el Proyecto Roma, articulado en torno a cuatro dimensiones fundamentales del ser humano.
Este enfoque no somete al alumnado a un test de conocimientos, sino que ofrece a quien ejerce la tutoría una matriz de desarrollo para observar y comprender el punto de partida real de cada persona. Las dimensiones que propone son:
- Cognición y Metacognición (Piensa): Evalúa cómo procesa la información cada estudiante. Observamos su capacidad de percepción, atención, memoria, organización espacial y temporal, y planificación. No preguntamos "¿cuánto sabes de historia?", sino "¿cómo organizas los hechos en el tiempo?" o "¿eres capaz de planificar los pasos para una tarea?".
- Lenguaje (Se comunica): Analiza las distintas formas de comunicación. Incluye la capacidad de nombrar y conversar, la fluidez lectora, la estructuración de la escritura y el uso del pensamiento lógico-matemático y la expresión artística.
- Afectividad (Siente, Ama): Se centra en el desarrollo socioemocional. Valora el conocimiento de normas, el desarrollo de valores como el respeto o la responsabilidad, la autoestima, la tolerancia a la frustración y la valoración de las diferencias.
- Movimiento (Actúa): Observa el conocimiento del propio cuerpo, las praxias (tanto finas como gruesas) y, fundamentalmente, el grado de autonomía a nivel físico, personal, social y moral. Valoramos si pide ayuda cuando la necesita, cómo se adapta a los imprevistos o si asume la responsabilidad de sus actos.
En ESTE ENLACE [Matriz de desarollo del alumnado] puedes descargar una plantilla para la evaluación de acuerdo con la propuesta del Proyecto Roma
Conclusión: un diagnóstico para conocer, no para clasificar
Abandonar la idea de la evaluación inicial como un mero filtro de contenidos es un paso crucial hacia una pedagogía más inclusiva y efectiva. El enfoque que nos propone Juan Fernández nos brinda los principios teóricos: usar la evaluación para activar el pensamiento, detectar errores conceptuales y ofrecer una retroalimentación útil. El modelo del Proyecto Roma, por su parte, nos ofrece una herramienta práctica y holística para aplicar estos principios, permitiéndonos construir un perfil completo del alumnado.
Al centrarnos en estas dimensiones, evitamos los peligros de prejuzgar o de bajar las expectativas por barreras que pueden ser lingüísticas o contextuales en lugar de competenciales. En definitiva, una buena evaluación diagnóstica nos proporciona la información que realmente importa: no qué saben, sino cómo piensan, sienten, comunican y actúan, que es la verdadera materia prima sobre la que construiremos el aprendizaje.
Feliz finde
¿Te ha gustado el post?
¿Me ayudas a difundir?
¿Te apuntas a «Ayuda Efectiva»?

Imagen destacada generada con IA

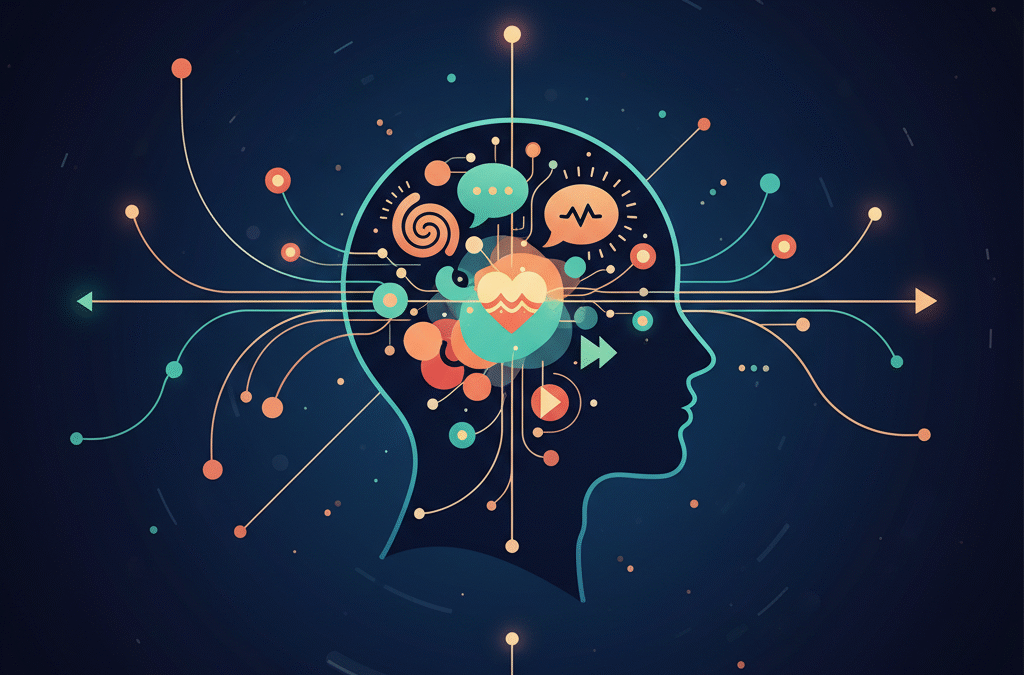
Raúl, me ha sido muy útil este post. Justo la próxima semana haré una evaluación inicial a chicos de primer curso de grado medio de cocina y tu punto de vista lo tendré en cuenta.
Mil gracias. Recibe un saludo cordial.
Muchas gracias Mariana. Me alegra mucho que el post te resulte útil. Ánimo con el inicio de curso y con esta primera evaluación diagnóstica, o mejor dicho, con esta evaluación para conocernos. Un saludo