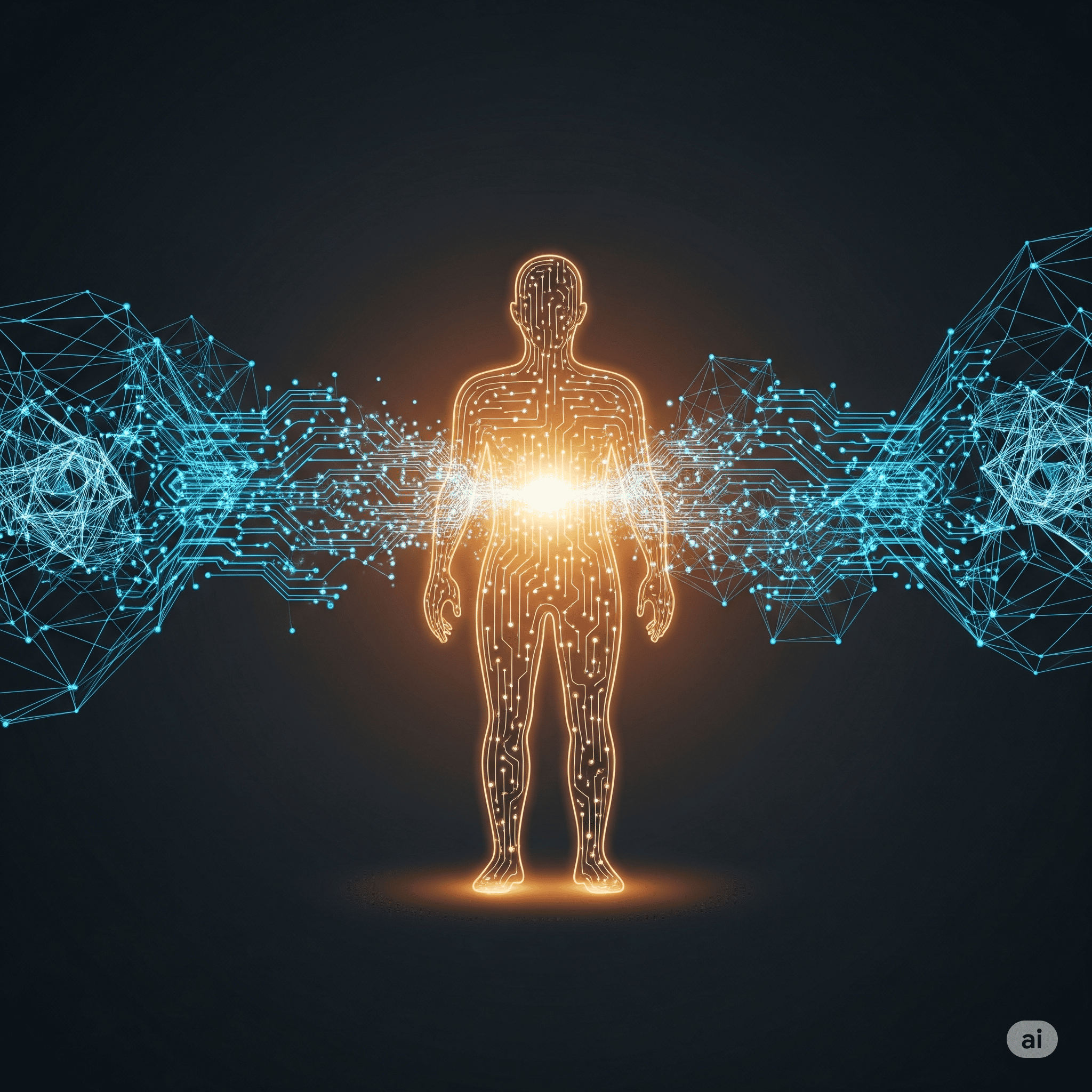Después de un mes de «descanso» laboral y disfrute personal y familiar vuelvo de nuevo por aquí. Empiezo septiembre con una reflexión sobre la Inteligencia Artificial Generativa, un tema que no había tocado hasta el momento. Confieso que la utilizo con bastante frecuencia, tanto a nivel personal como profesional. De hecho, me planteo períodos de desconexión programados, pues verdaderamente me preocupa el sedentarismo cognitivo que puede llegar a producir esta potente herramienta.
Como profesional de la educación, he dedicado mi carrera a entender las palabras, las ideas y, sobre todo, cómo se tejen los puentes del conocimiento entre las personas. Por eso, el auge de la Inteligencia Artificial Generativa me genera una mezcla de fascinación y una profunda inquietud. Nos prometen una era de eficiencia sin límites, de personalización masiva y de asistencia inteligente. Sin embargo, una pregunta no deja de rondarme: ¿estamos preparando el camino para una auténtica revolución pedagógica o, por el contrario, nos dirigimos hacia un espejismo de eficiencia que podría vaciar de contenido la esencia misma de la educación?
Este mes de agosto me he topado con un artículo académico provocador de Robert Sparrow y Gene Flenady titulado «Bullshit universities: the future of automated education». Aunque el término pueda sonar irreverente, su argumento central es de una lucidez abrumadora y resuena mucho más allá de los muros universitarios. Sostienen que el entusiasmo desmedido por la IA en la educación es, en el mejor de los casos, ingenuo.
Y es aquí donde quiero invitarte a reflexionar.
La diferencia crucial entre «saber qué» y «saber cómo»
Uno de los mayores peligros que percibo es la confusión entre el acceso a la información y la construcción del conocimiento. Las herramientas de IA son prodigiosas generando respuestas, resumiendo textos y produciendo contenido que parece correcto. Nos entregan el «qué» de forma casi instantánea.
Sin embargo, el aprendizaje genuino reside en el «cómo»: el proceso de investigar, de dudar, de conectar ideas, de cometer errores y aprender de ellos, de estructurar un argumento propio. La IA nos puede dar el pescado, pero la educación consiste en aprender a pescar. Si nuestro alumnado se convierte en un mero experto en formular prompts, delegando el proceso de pensamiento a un algoritmo, estaremos cultivando una generación con una apariencia de saber, pero con una profunda carencia de saber hacer y, más importante aún, de saber ser.
Este fenómeno no es exclusivo del aula. La superficialidad amenaza con impregnar todo el sistema.
El papel insustituible del factor humano
El artículo de Sparrow y Flenady señala algo que quienes estamos en educación sabemos por experiencia: la enseñanza es un acto intrínsecamente social y humano.
- El equipo docente como modelo: Un docente no es solo un transmisor de datos. Es un modelo de curiosidad, de pasión por su materia, de rigor intelectual y de integridad. ¿Puede un algoritmo modelar la perseverancia ante un problema complejo o la emoción del descubrimiento? La relación que se establece en el aula, el debate y la corrección matizada son experiencias que ninguna IA puede replicar.
- El aprendizaje como proceso social: Aprendemos con y de otras personas. El diálogo, la colaboración, el conflicto cognitivo y la construcción conjunta de significado son el corazón de una comunidad educativa. Sustituir o incluso mediar excesivamente esta interacción con sistemas automatizados nos arriesga a crear entornos de aprendizaje aislados y deshumanizados.
Ampliando la mirada: de la universidad a la inspección educativa
Aunque la reflexión original se centra en la universidad, sus implicaciones son transversales y nos interpelan a todos los niveles.
- En las etapas infantil, primaria y secundaria: Aquí, el argumento es aún más poderoso. En estas fases, la figura del docente es clave para el desarrollo socioafectivo, la gestión emocional y la construcción de la propia identidad como aprendiz. La calidez, la intuición y el vínculo humano no son un complemento; son el andamiaje sobre el que se construye todo lo demás.
- En la administración y la inspección educativa: La tentación de usar la IA para «optimizar» la burocracia es enorme. Imaginemos informes de inspección generados automáticamente a partir de datos cuantitativos, o planes de mejora estandarizados creados por un algoritmo. Caeríamos en la misma trampa: la apariencia de eficiencia ocultando una falta de comprensión profunda del contexto único de cada centro educativo.
La inspección, en su función de garante de la calidad, no puede permitirse ser superficial. La IA debe ser una herramienta para liberar tiempo humano, no para reemplazar el juicio profesional. Puede ayudarnos a analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones o áreas que requieran una atención especial. Pero la visita al centro, la entrevista con el equipo directivo, la observación del clima escolar y el diálogo con la comunidad educativa son actos de una profundidad cualitativa que exigen una sensibilidad y una experiencia humanas.
Una propuesta de equilibrio: IA como asistente, no como sustituto
No abogo por un ludismo tecnológico. Rechazar la IA sería tan imprudente como aceptarla sin espíritu crítico. La clave, como en casi todo en la vida, está en el equilibrio y el propósito.
Propongo un modelo donde la IA actúe como una asistente experta al servicio del criterio humano:
- Para el alumnado: Como una herramienta para explorar ideas, verificar datos o superar bloqueos puntuales, pero siempre dentro de un marco pedagógico que exija la reflexión, la validación y la creación original.
- Para el profesorado: Como un apoyo para automatizar tareas repetitivas (crear borradores de ejercicios, buscar recursos, personalizar rutas de aprendizaje), liberando así tiempo valioso para lo verdaderamente importante: el acompañamiento individualizado, el diseño de experiencias de aprendizaje memorables y el feedback significativo.
- Para la administración y la inspección: Como un potente analista de datos que nos ofrezca «radiografías» iniciales, pero dejando siempre la interpretación, el diagnóstico y la propuesta de mejora en manos del juicio profesional y contextualizado del inspector o la inspectora.
En definitiva, el futuro de la educación no pasa por preguntarnos qué puede hacer la IA por nosotros, sino por definir qué queremos que siga siendo indelegablemente humano. La respuesta, para mí, está clara: la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad y, por encima de todo, la conexión que nos permite crecer juntos.
La tecnología es una herramienta poderosa, pero el alma de la educación siempre residirá en el encuentro entre personas.
Feliz finde
¿Te ha gustado el post?
¿Me ayudas a difundir?
¿Te apuntas a «Ayuda Efectiva»?

Imagen destacada generada con IA